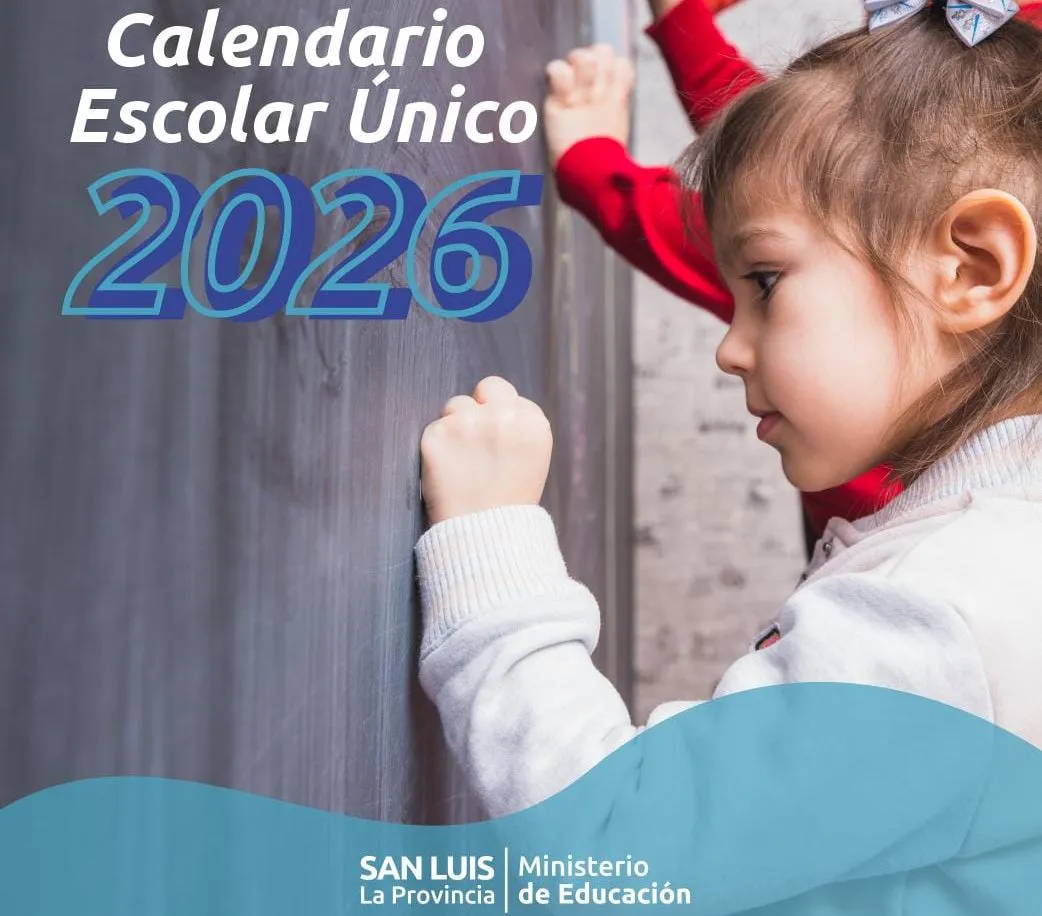Investigación, Innovación y Pedagogías Disruptivas
Los textos como herramienta para la deconstrucción de la práctica docente
General27 de octubre de 2025 Sergio Quiroga
Sergio Quiroga
La relación entre texto y aprendizaje ha sido un pilar fundamental en la educación. Sin embargo, la pregunta sobre la eficacia de aprender leyendo un texto merece una revisión que trascienda la concepción del texto como un depósito de conocimientos a transferir. Sin duda, la mirada introspectiva del docente-lector constituye un ejercicio de reflexión crítica y realizar un meticuloso proceso de autoevaluación puede ayudar a develar las tensiones de la práctica educativa contemporánea. Mi mirada introspectiva y pesimista se caracteriza por la recurrente crisis de significados que vive la sociedad de hoy. El punto de partida es un escepticismo saludable hacia conceptos sobreexplotados como "innovación educativa", de los cuales reconoce su naturaleza polisémica y la brecha entre la retórica y la acción (Aguerrondo, 2009). Esta crisis no es paralizante, sino que motiva una búsqueda profunda del significado esencial que subyace a la terminología de moda. A través de mi recorrido personal sugiero el cuestionamiento de los paradigmas y el contraste de la "matriz tradicional" con la "nueva matriz" innovadora, no se hace de manera abstracta, sino vinculando la teoría con la propia experiencia como estudiante y profesor (Stenhouse, 1984). Este ejercicio implica un análisis incómodo pero necesario del propio quehacer docente.
La innovación, la investigación y las pedagogías disruptivas conforman un ecosistema sinérgico donde el futuro del aprendizaje se construye de manera deliberada. La investigación actúa como el cimiento científico, el faro que ilumina el camino con evidencia y rigor, evitando que la educación se convierta en una mera serie de modas pasajeras. Es desde esta base de conocimiento profundo y metodológico que la innovación puede florecer de manera genuina, traduciendo los hallazgos en herramientas, estrategias y enfoques concretos. Juntas, investigación e innovación no son un fin en sí mismas, sino los motores que alimentan la verdadera transformación: las pedagogías disruptivas. Estas pedagogías son la materialización práctica y audaz que desafía el status quo, reconfigurando los roles en el aula, el espacio de aprendizaje y la propia relación con el saber. En esencia, este trinomio representa un ciclo virtuoso de acción y reflexión. Las pedagogías disruptivas, al implementarse, generan nuevos desafíos y preguntas que demandan una investigación ágil y aplicada para ser comprendidas y mejoradas. Esta investigación, a su vez, alimenta una innovación más refinada y contextualizada, cerrando el círculo de manera ascendente. Lejos de ser conceptos abstractos, se convierten en un compromiso activo con la evolución educativa, donde no se trata solo de adoptar tecnología, sino de cultivar un espíritu crítico y creador. El objetivo último ya no es simplemente transmitir información, sino diseñar experiencias de aprendizaje profundas que empoderen a los estudiantes para navegar y dar forma a un mundo en constante cambio.

Por otro lado, se trata de identificar la dificultad de desprenderse del modelo magistrocéntrico, donde la "buena clase" se equipará a una explicación clara del docente. Reconoce la necesidad de un "cambio de mentalidad" para ceder el protagonismo al estudiante, mostrando humildad profesional y conciencia de que el obstáculo principal puede residir en sus propias creencias pedagógicas. La reflexión no es individualista ya que comprende que problemas como la "resistencia sistémica" y la "sobrecarga administrativa" (Hargreaves, 1996) requieren soluciones colectivas. Adopta la perspectiva de Bourdieu y Passeron (1977), visualizando la escuela como un "campo de disputa" donde cada acto pedagógico es una toma de posición en la reproducción o transformación del orden social. Creo que mi postura no es ni utópica ni cínica y se nutre de marcos de acción esperanzadores, como las "ocho fuerzas" de Ritchhart (2002), pero además anclamos su praxis en la visión realista de Susnik, quien concibe la transformación como una síntesis entre lo viejo y lo nuevo, evitando así la frustración de pretender empezar desde cero.
El docente-lector podría encarnar el ideal de Stenhouse (1984) del docente como investigador, comprendiendo la escuela como un "ecosistema vivo" y utilizando la teoría como una herramienta de diagnóstico para la acción reflexiva con un andamiaje conceptual sólido. En primer lugar, desmonta equívocos al definir la innovación educativa como una transformación estructural y no como una mera incorporación tecnológica o de proyectos aislados. Esta transformación altera la "gramática de la escuela" (Tyack & Cuban, 1995), pasando de un modelo de transmisión a uno que prioriza el "poder del saber" (Rivas, 2017). En segundo lugar, ofrece marcos concretos para el cambio, como las "ocho fuerzas de la innovación" de Ritchhart (2002) y el contraste entre la "matriz tradicional y la innovadora", que sirven como herramientas de diagnóstico. En tercer lugar, presenta a la escuela como una arena política (Bourdieu & Passeron, 1977), donde la neutralidad es imposible y cada decisión curricular o evaluativa es un acto de posicionamiento. Por último, supera la falsa dicotomía entre teoría y práctica, afirmando que el "saber habilita para hacer" de manera fundamentada.
Los textos no solo informan, sino que modela una metodología de aprendizaje. Fomenta un aprendizaje por contraste y reflexión, donde el lector es invitado a comparar constantemente la teoría con su propia experiencia biográfica y práctica. Además, promueve la comprensión como investigación, siguiendo a Stenhouse (1984) al impulsar preguntas incómodas sobre las estructuras escolares. Finalmente, el aprendizaje se consolida al buscar ejemplos tangibles de escuelas innovadoras (como Reggio Emilia), que ilustran cómo los principios teóricos se materializan en contextos reales.
Los aportes derivados de la lectura se traducen en una praxis informada y crítica. Sirve para fundamentar la práctica docente con un marco teórico sólido, permitiendo argumentar a favor del cambio. Desarrolla un ojo crítico para distinguir entre mejoras superficiales e innovaciones transformadoras. Ofrece preguntas-guía para la planificación ¿fomento el pensamiento crítico? y constituye una hoja de ruta para el cambio institucional, al proporcionar herramientas para el diagnóstico y la acción colaborativa dentro de la comunidad educativa. La lección más profunda que un docente puede aprender de un texto de lectura sobre innovación de un trayecto formativo es la advertencia final: es evitar que la retórica de la "innovación" se convierta en un nuevo dogma. El aprendizaje mediante la lectura culmina en la capacidad de mantener viva la pregunta crítica esencial: ¿Estamos formando para la adaptación acrítica al mercado o para la ciudadanía activa y la transformación social? (Quiroga, 2025).
La respuesta a este interrogante determina el sentido último de la innovación. Por lo tanto, la lectura de este tipo de textos no solo enseña qué cambiar o cómo hacerlo, sino que, fundamentalmente, invita a reflexionar sobre para qué hacerlo. Se puede concluir que sí se puede aprender leyendo un texto, siempre que este sea abordado no como un recetario, sino como un provocador de diálogos internos, una herramienta para la deconstrucción de la práctica y un llamado a asumir el rol de guardián crítico del proyecto educativo. El aprendizaje, en este sentido, es la transformación de la conciencia docente que precede y posibilita la transformación de la escuela.
Referencias Bibliográficas
Aguerrondo, I. (2009). Conocimiento y gestión: para una innovación educativa. Buenos Aires: Santillana.
Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (1977). La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: Laia.
Hargreaves, A. (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Morata.
Quiroga, M. (2025). La Construcción del poder simbólico en la educación: mecanismos, desafíos y resistencia Octubre Ponencia EDUCO 2025. UNSL.
Rivas, A. (2017). Cambiar la escuela. Buenos Aires: Siglo XXI.
Ritchhart, R. (2002). Intellectual Character: What It Is, Why It Matters, and How to Get It. Jossey-Bass.
Stenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: Morata.
Susnik, A. (2020). Transformar la escuela: entre lo viejo y lo nuevo. Barcelona: Octaedro.
Tyack, D. y Cuban, L. (1995). Tinkering Toward Utopia: A Century of Public School Reform. Harvard University Press.


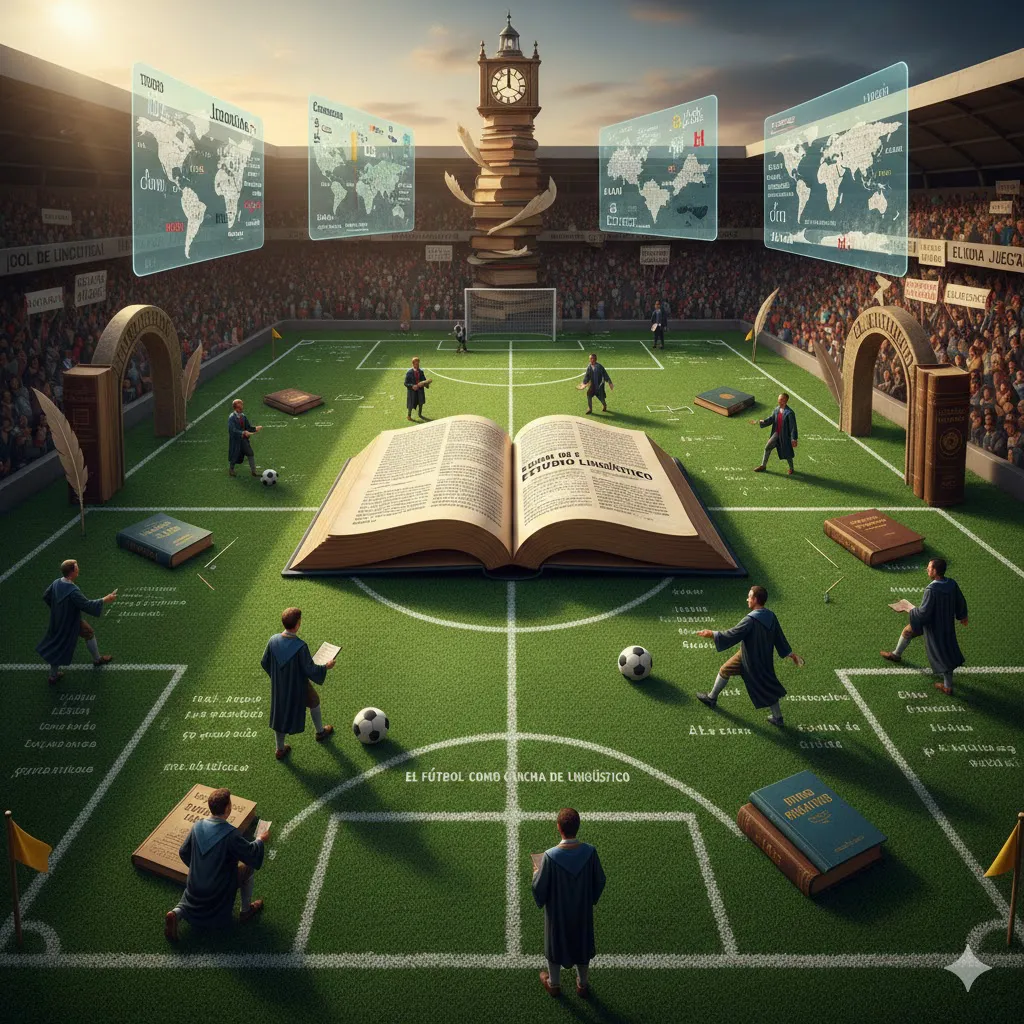

“Sheinmanía”: La invasión silenciosa y el desafío a la industria nacional
General30 de noviembre de 2025