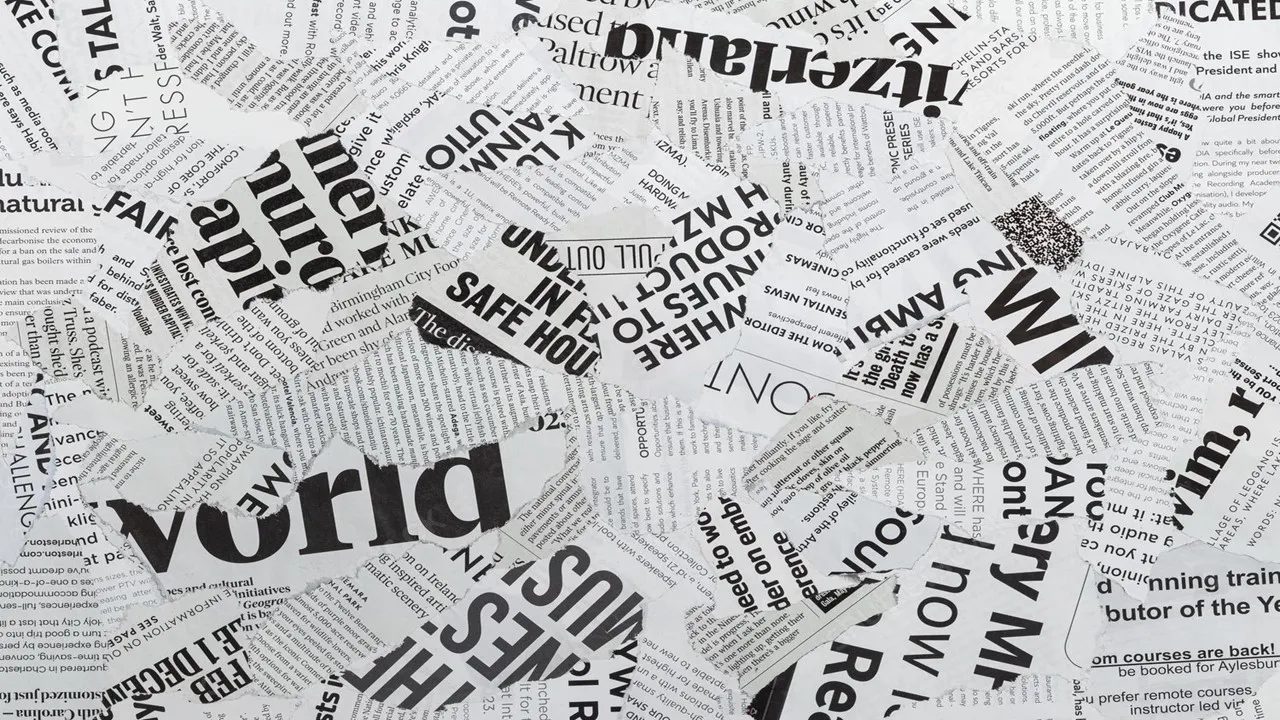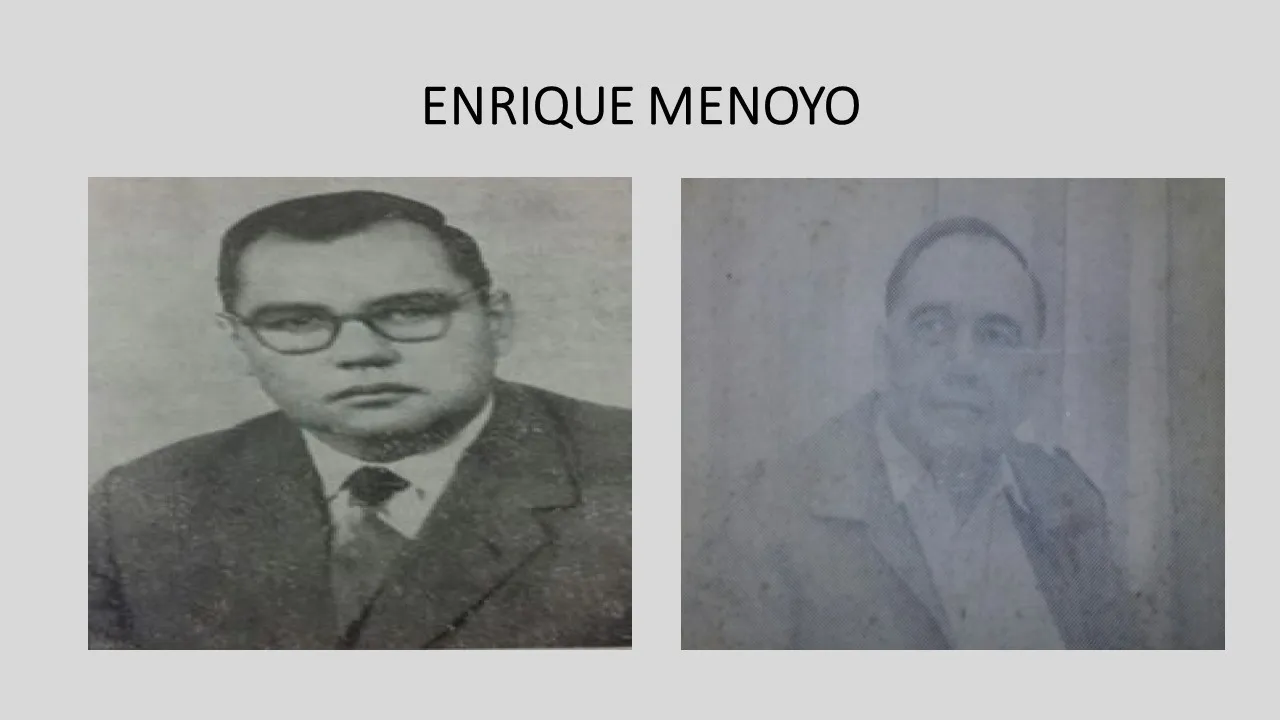La educación es un campo de batalla simbólico donde se disputa el sentido del mundo
Mundo07 de octubre de 2025
El investigador y comunicador argentino Sergio Quiroga, del Instituto Cultural Argentino de Educación Superior (ICAES) presentó su trabajo “La Construcción del poder simbólico en la educación: mecanismos, desafíos y resistencia”, como parte del proyecto “La construcción simbólica del poder en las instituciones públicas. Una mirada desde las prácticas políticas y cotidianas” (UNSL). En esta conversación con Disrupciones, Quiroga abord en el EDUCO 2025 cómo el pensamiento simbólico, desde Cassirer hasta Bourdieu y Giroux, ilumina el papel de la escuela como escenario de reproducción, pero también de transformación cultural y política.

1. Disrupciones: En su trabajo usted afirma que el ser humano no accede al mundo de manera directa, sino a través de mediaciones simbólicas. ¿Por qué es importante recuperar esta idea en el campo educativo?
Porque si olvidamos que el ser humano vive en un universo de significados, terminamos confundiendo la enseñanza con la mera transmisión de datos. Cassirer decía que somos animales simbólicos porque toda experiencia humana está filtrada por los lenguajes, los mitos, las imágenes, las narrativas que creamos. Esto implica que el acto educativo no es una operación técnica, sino una práctica cultural profundamente mediada por símbolos.
Cuando un niño aprende a leer, no solo decodifica signos gráficos; aprende a habitar un sistema simbólico que organiza el sentido de lo real. Por eso sostengo que toda pedagogía es, en el fondo, una política del símbolo: educar es enseñar a interpretar el mundo. Hoy, en un tiempo dominado por la tecnificación y la inmediatez, recuperar el valor del símbolo es una forma de resistencia frente a la banalización del sentido. La educación no puede reducirse a competencias instrumentales; debe ser un espacio de comprensión simbólica, de reconstrucción del vínculo entre lenguaje, cultura y pensamiento Porque toda práctica educativa, incluso la más técnica, está atravesada por lo simbólico. La escuela no solo transmite contenidos, sino que moldea visiones del mundo, jerarquiza lenguajes y define qué saberes son legítimos. Cassirer nos recuerda que el ser humano es animal symbolicum: no vivimos en un mundo de cosas, sino en un universo de significados. Si no comprendemos esto, corremos el riesgo de reducir la educación a una mera instrucción instrumental, desconectada de su función cultural y política.
2. Disrupciones: Usted sostiene que la escuela es “un campo de batalla simbólico”. ¿Podría desarrollar esta idea?
Sí. En la escuela se enfrentan dos fuerzas: la reproducción del orden simbólico dominante y la posibilidad de su cuestionamiento. Las normas, los rituales, el lenguaje, los reconocimientos —todo eso— son escenarios donde se construye poder. Lo simbólico nunca es neutral: define quién tiene voz, qué saber cuenta y qué formas de vida se consideran válidas. Por eso, la escuela es un espacio privilegiado para observar cómo se legitiman o se resisten los modelos de sociedad. En apariencia enseña contenidos, pero en realidad produce visiones del mundo. Allí se definen jerarquías culturales, se legitiman ciertos modos de hablar, de vestir, de comportarse, y se excluyen otros.
Bourdieu lo mostró con claridad: el poder simbólico es aquel que logra imponerse sin recurrir a la fuerza, porque su dominación se percibe como natural. En ese sentido, la escuela actúa como un dispositivo que traduce el poder social en poder cultural. Pero —y esto es fundamental— también puede ser el espacio donde ese poder se cuestiona.
Por eso hablo de un “campo de batalla”: porque las prácticas escolares están atravesadas por tensiones entre la reproducción y la emancipación. Cada gesto pedagógico, cada elección curricular, cada palabra dicha o callada forma parte de esa lucha simbólica. La docencia no es neutral: educar siempre implica tomar posición respecto de qué mundo queremos sostener y cuál queremos transformar.
3. Disrupciones: En su ponencia dialoga con Bourdieu y Passeron. ¿Qué lugar ocupa el poder simbólico en la educación contemporánea?
Bourdieu y Passeron demostraron que la escuela es el principal aparato de legitimación del orden social. Lo hace de forma invisible, transformando los privilegios culturales heredados en “mérito” individual. Ese es el núcleo del poder simbólico: imponer una visión del mundo como si fuera natural, con la complicidad de los dominados. Hoy, en pleno siglo XXI, la violencia simbólica no ha desaparecido; simplemente se ha sofisticado. Se ejerce a través del lenguaje institucional, los estándares de calidad o los modelos de éxito que se difunden como universales. El poder simbólico opera precisamente cuando naturaliza la desigualdad: cuando se hace creer que quien fracasa es responsable de su propio destino. La violencia simbólica se infiltra en el lenguaje de la calidad, en la lógica de la competencia, en la idea de que el conocimiento tiene un valor solo si es rentable. Por eso sostengo que la lucha educativa actual no se libra solo en el terreno material, sino en el de los significados. La verdadera transformación pasa por desarticular esas estructuras simbólicas que reproducen la exclusión. La pedagogía crítica no puede limitarse a enseñar contenidos alternativos: debe revelar los mecanismos invisibles de la dominación simbólica.
4. Disrupciones: Frente a esa reproducción, ¿qué papel juega la resistencia simbólica dentro de la escuela?
La resistencia comienza cuando el símbolo se vuelve consciente de sí mismo. Cuando los docentes y los estudiantes logran “leer” críticamente los signos que estructuran la vida escolar —desde el uniforme hasta el currículo—, pueden reconfigurar sus significados. La alfabetización simbólica es la herramienta más poderosa para resistir: no destruye los símbolos, los reinterpreta. Educar en la lectura crítica del mundo simbólico es abrir la posibilidad de construir nuevas realidades.
5. Disrupciones: Usted propone la idea de una “alfabetización simbólica y sensible”. ¿Cómo se traduce eso en la práctica educativa?
Significa enseñar no solo a pensar, sino a sentir y a interpretar. El logocentrismo occidental ha privilegiado la razón abstracta y ha relegado la imagen, el cuerpo y la emoción. La alfabetización sensible busca integrar esas dimensiones. En lugar de considerar el arte, el teatro o la música como materias “decorativas”, debemos entenderlas como modos de conocimiento. Un aula alfabetizada simbólicamente es aquella donde los estudiantes aprenden a leer no solo textos, sino gestos, imágenes, discursos y silencios.
Durante siglos, la educación occidental ha privilegiado la razón abstracta y ha marginado la sensibilidad, el cuerpo, la imagen. Eso generó una fractura: pensamos sin sentir, y sentimos sin comprender. La alfabetización sensible busca reparar esa ruptura. Consiste en reconocer que las emociones, los gestos, las formas estéticas también son modos de conocimiento. No hay pensamiento sin afecto. Por eso, incluir el arte, el teatro, la música o la expresión corporal en la escuela no es un lujo: es una necesidad epistemológica. En la práctica, una alfabetización simbólica y sensible se traduce en clases donde los estudiantes pueden interpretar una obra artística y discutir sus significados sociales, analizar los símbolos de la cultura popular o de las redes, reconocer cómo los medios moldean la percepción de la realidad. Es, en suma, enseñar a leer el mundo más allá de las palabras, incorporando la dimensión sensible y ética de la experiencia humana.
6. Disrupciones: ¿Cuál es, entonces, el papel del docente en este marco?
El docente es un intelectual transformativo, como propone Henry Giroux. No es un simple ejecutor de programas, sino un mediador simbólico. Su tarea no es reproducir el sentido dominante, sino acompañar a los estudiantes a descubrir los mecanismos de poder que estructuran su experiencia. La docencia crítica exige conciencia ética: cada palabra, cada gesto, cada silencio tiene valor simbólico. Enseñar es, en última instancia, un acto político. Educar, entonces, no es neutral. Cada gesto del docente comunica una visión del mundo. Por eso, la formación docente debería centrarse menos en la repetición de técnicas y más en la reflexión ética y simbólica de la práctica.
En una época en la que las plataformas digitales y la inteligencia artificial parecen reemplazar al maestro, es urgente reivindicar su función simbólica: la de aquel que da sentido, que humaniza el conocimiento, que acompaña el proceso de subjetivación de los estudiantes. Ningún algoritmo puede reemplazar esa presencia.
7. Disrupciones: Usted menciona la necesidad de descolonizar el saber. ¿Qué implicaría esto dentro del currículum escolar o universitario?
Descolonizar el saber significa ampliar la noción de conocimiento. El currículum occidental ha sido etnocéntrico: legitima solo el conocimiento científico-racional, excluyendo saberes populares, indígenas o sensibles. Descolonizar no es reemplazar un saber por otro, sino abrir el diálogo. Incluir la cosmovisión mapuche en filosofía o reconocer la medicina tradicional en biología no es folklore: es pluralismo epistémico. En términos simbólicos, significa democratizar el sentido del mundo. Descolonizar implica contextualizarla y complementarla con otras racionalidades. Incorporar saberes indígenas, afrodescendientes o populares no es una concesión simbólica, sino un acto de justicia epistémica. En el currículum, esto se traduce en abrir espacios de diálogo intercultural, en revisar los manuales, los programas, los autores que enseñamos. También significa repensar el lenguaje: cada palabra lleva una historia de poder. Descolonizar el saber es, en última instancia, descolonizar el símbolo: permitir que múltiples voces narren el mundo desde sus propias experiencias.
8. Disrupciones: Finalmente, ¿cómo imagina una educación verdaderamente emancipadora?
Una educación emancipadora es aquella que enseña a descifrar el mundo simbólico para transformarlo. No se trata solo de acceder al conocimiento, sino de comprender sus condiciones de producción y sus silencios. Freire lo decía: leer el mundo es tan importante como leer la palabra. Cuando una escuela promueve el diálogo, el pensamiento crítico y la sensibilidad, está formando ciudadanos capaces de disputar los significados del poder. Y esa disputa —simbólica, ética y política— es el corazón mismo de la libertad.
Imagino una educación que combine reflexión crítica y sensibilidad estética; que forme ciudadanos capaces de reconocer las tramas de poder que los atraviesan, pero también de imaginar mundos posibles. Porque emanciparse no es solo liberarse del dominio, sino aprender a crear significados propios, a escribir nuevos relatos sobre lo humano. En el fondo, educar es disputar el sentido del mundo. Y en esa disputa se juega nuestra condición más profunda: la de ser seres simbólicos, capaces de transformar la realidad mediante la palabra, la imagen y el pensamiento.



El análisis de Andrés Malamud sobre las elecciones


Escuelas autogestionadas: cuando la innovación es una etiqueta
Un análisis de las escuelas autogestionadas revela que la retórica de la innovación choca con prácticas limitadas y un modelo que prioriza la lógica de mercado por sobre una transformación pedagógica profunda.