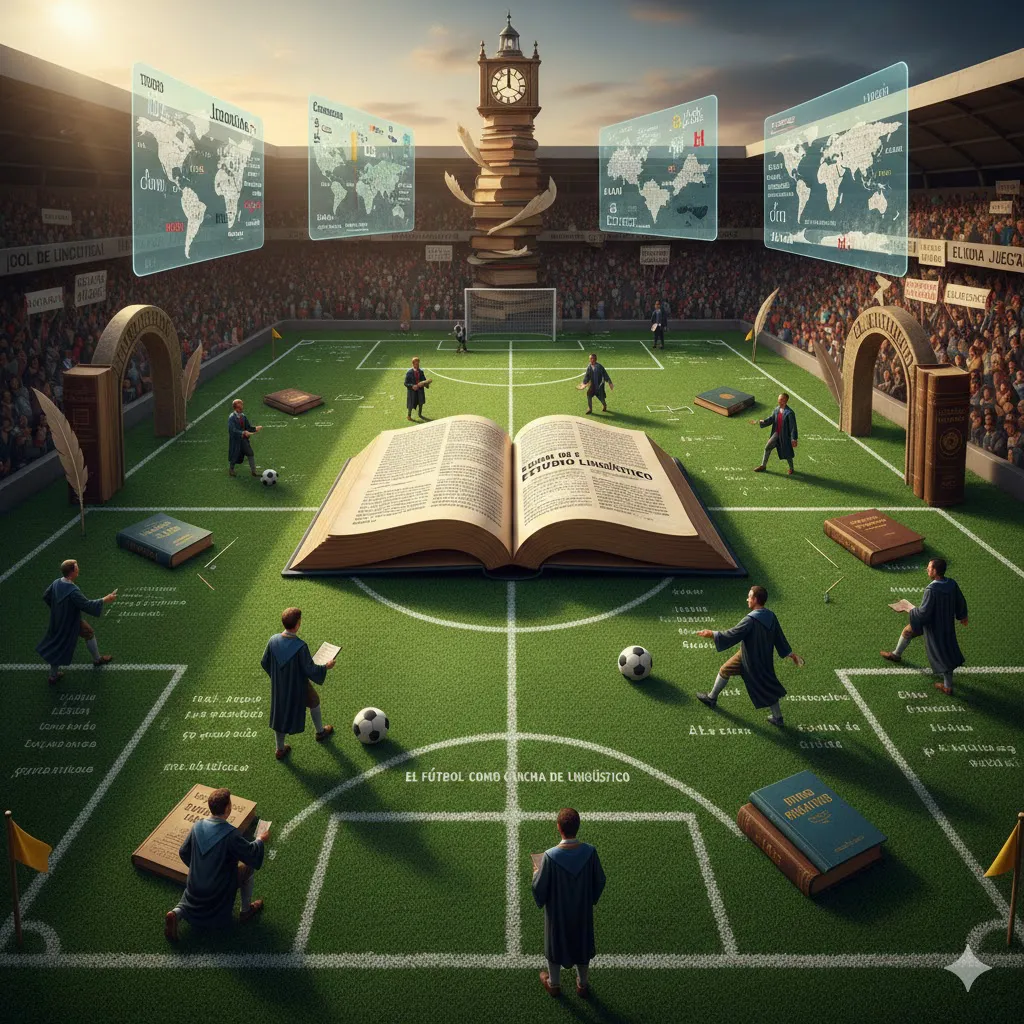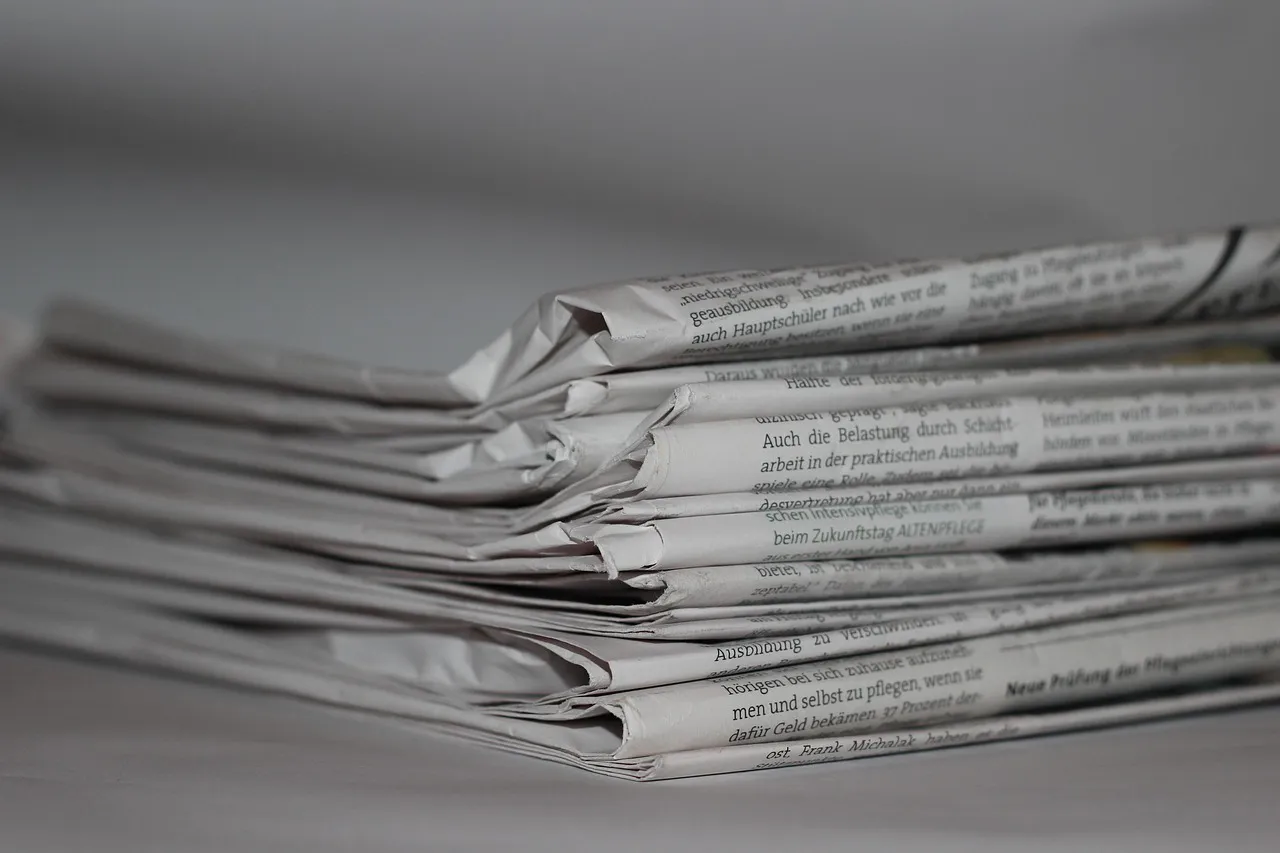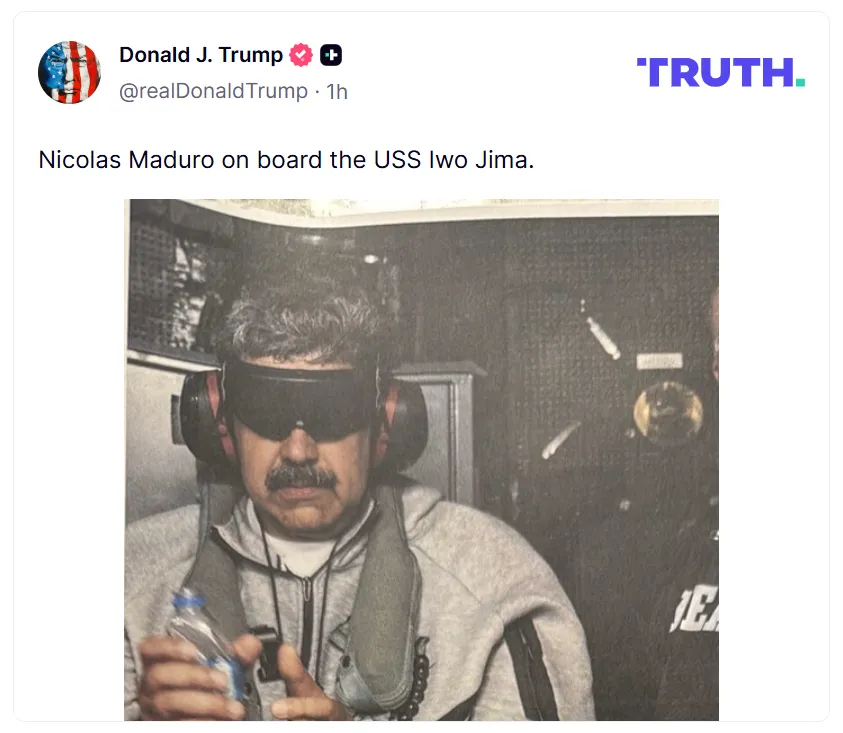Para competir en la economía del siglo XXI, la educación superior debe ser una prioridad estratégica
General25 de noviembre de 2025
El vector de poder en el siglo XXI es el conocimiento: quienes lo generan, lo retienen y lo convierten en innovación marcan el ritmo del crecimiento y la cohesión social. En este escenario, las universidades no son meros centros de estudio; son infraestructura estratégica nacional. Si la Argentina aspira a un desarrollo soberano, debe reinvertir de manera audaz y sistemática en su sistema de educación superior. La conexión entre universidades y competitividad es evidente: la ciencia básica alimenta el descubrimiento, y este impulsa la industria. Donde este ciclo virtuoso funciona, emergen polos de innovación. Donde se rompe—por falta de financiamiento, burocracia o desconexión de la economía real—la productividad se estanca.
El desafío argentino en cifras
El panorama que enfrenta Argentina es crudo y cuantificable. Según el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, la productividad laboral en Argentina es un 60% más baja que la de Chile y menos de la mitad que la de Estados Unidos. El país produce ciencia de nivel mundial—investigadores e investigadoras argentinas son reconocidos internacionalmente—pero lucha por traducir ese conocimiento en ganancias de productividad e innovación comercial. La brecha de innovación es, en parte, financiera. Argentina invierte aproximadamente 0,6% del PBI en Investigación y Desarrollo (I+D), una cifra muy por debajo del 2,3% de Europa, el 3,4% de Estados Unidos o el 1,3% de Brasil. Esta enorme desventaja se traduce en una capacidad de innovación disminuida. La fuga de cerebros es un síntoma elocuente: se estima que entre 1.500 y 2.000 científicos argentinos emigran anualmente en busca de mejores condiciones laborales y de investigación, según un informe de la Red de Argentinos en Ciencia y Tecnología (RAECYT).
La transferencia tecnológica es una debilidad estructural que lastra la competitividad argentina. Las universidades nacionales, a pesar de su excelencia en muchas áreas, generan una fracción mínima de spin-offs y patentes en comparación con sus pares en países desarrollados. El problema no es el talento—la universidad pública argentina forma profesionales de primer nivel—sino la "traducción": la ausencia de puentes robustos entre el laboratorio y el mercado. Estos eslabones faltantes incluyen capital paciente dada la escasez de capital dispuestos a nutrir proyectos a largo plazos, oficinas de vinculación tecnológica con capacidad profesional y expertise comercial y una cultura de riesgo que premie la experimentación audaz en lugar de penalizar el fracaso, que es inherente a la innovación.
La situación argentina no escapa al análisis de sus propios referentes. Paula Szenkman, economista e investigadora del CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), señala en su trabajo "Esperando el derrame" que "el principal desafío de Argentina es cómo conectar las capacidades científico-tecnológicas con la estructura productiva para generar más y mejor empleo". Coincide con esta visión Adrián Cannellotto, Rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), quien afirma que "la universidad debe ser un nodo en un ecosistema productivo territorial, capaz de dar respuestas a las problemáticas locales y nacionales".Este enfoque se alinea con el concepto de "Geopolítica del Conocimiento", popularizado por el pensador argentino-mexicano Walter Mignolo. Mignolo argumenta que el conocimiento no es neutral y que la dependencia intelectual perpetúa la dependencia económica y política. Para Mignolo, descolonizar el conocimiento implica valorar y potenciar las capacidades y saberes locales. Reinvertir en el sistema universitario nacional es, en este sentido, un acto de soberanía cognitiva.
La oportunidad en la crisis: Las universidades como motor de la transición productiva
Reinvertir en educación superior significa abrazar una agenda integral de soberanía del conocimiento. Argentina necesita: financiamiento estable y a contraciclo homologado por un pacto fiscal que blinde el presupuesto en ciencia y tecnología de los vaivenes económicos, políticas de compra pública inteligente: Que prioricen soluciones tecnológicas nacionales desarrolladas en consorcio con las universidades y fortalecimiento del vínculo con las PYMES porque las pequeñas y medianas empresas, son el mayor generador de empleo del país, y requieren absorber el conocimiento y la innovación que las universidades pueden proveer.
Las universidades son también los crisoles donde se forja la fuerza laboral para las transiciones digital y verde. El país necesita currículas flexibles, programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida y partnerships estrechos con el sector productivo para formar talento en inteligencia artificial, energías renovables, bioeconomía y ciberseguridad.
Argentina posee la excelencia científica, el talento humano y la tradición democrática necesarias para competir en la economía del conocimiento. Lo que hoy requiere es coherencia estratégica y ambición política para transformar sus universidades en motores de un nuevo proyecto de prosperidad compartida y autonomía tecnológica.
Reinvertir en la educación superior no es una mera cuestión sectorial; representa una elección nacional para competir efectivamente en la geopolítica del conocimiento. Si el país logra alinear mecanismos de financiamiento, marcos regulatorios y métricas de desempeño hacia ese objetivo superior; si transforma a sus universidades en poderosos agentes de transferencia tecnológica y escalamiento de empresas; y si logra retener y atraer el talento global, podrá reconectarse con su histórico destino de nación innovadora y pujante. El futuro no espera, y se construye, primero, en las aulas y los laboratorios.